
Por Juan Argelina
Tengo la sensación de vivir la decadencia de un tiempo agotado con cada muerte del siglo XX, que no es sino el gota a gota de quienes nos dejan como referentes de ese tiempo, y cuya estela, como la de los cometas, se apaga en las sombras lejanas al sol. Ya se fue Bowie, señalándonos la extraña estrella negra como presagio; y ahora, en la calidez adormecida de agosto, la noticia de la muerte de Lindsay Kemp me devuelve de nuevo al pasado. Ambos, Lindsay y Bowie, fueron un revulsivo colorista y transgresor, que inundó de ambigüedad y riqueza creativa un mundo artístico moralmente conservador: «Aquella fue una edad de oro, un momento de efervescencia creativa y, por supuesto, la historia de un gran amor, una relación de influencia mutua en lo creativo, humano y artístico. Una relación amorosa muy fuerte y fructífera para los dos, que ha dejado una huella recíproca que con el tiempo se sabe muy importante, de la que somos conscientes ambos. Fueron momentos de fantasía y de libertad durante un periodo muy rico. Una pasión que debería estar presente luego en el teatro con idéntica intensidad» (Quorum, entrevista a Lindsay Kemp, 2016). Y en el centro de esa intensidad está la transmutación de las máscaras, que hace del actor un demiurgo, un impulsor de cambios, un catalizador de conciencias y un espejo de nuestros deseos y miedos ocultos. Porque tras la máscara hay chamán en trance.
Kemp investigaba en el pasado y lo recreaba con gestos de mimo, cubierto de maquillaje blanco, el blanco inmaculado de Marcel Marceau, o el de los personajes del kabuki, y el negro sobre los ojos de los bailarines kathakali. Y, dominando su cuerpo, con movimientos suaves y aparentemente dulces, superaba los límites de lo siniestro, dejando ver el lado oscuro de realidades transmitidas, como en sueños, por los cuentos (Cenicienta, Alicia), obras de teatro (Sueño de una Noche de Verano, Salomé), óperas (La Flauta Mágica, Los Cuentos de Hoffman) y novelas (Nuestra Señora de las Flores, Drácula); o transmitiendo su propio universo en montajes personales, basados en el exotismo japonés (Onnagata), y en personajes cuya ambigüedad dramática le acercaba a su propia experiencia (Nijinsky, García Lorca) o a un pasado iniciático y por tanto símbolo del fin (Elizabeth’s Last Dance). En resumen, un teatro que nos hablaba de sus orígenes como ceremonia o rito iniciático, merced al cual la creación se ponía en juego a través de los gestos del actor, que prestaba su cuerpo como vehículo para la manifestación de las fuerzas de la vida en un impulso creador-conservador-destructor. Y lo que podría parecer contradictorio, aparecía en sus obras como un círculo cerrado en el que el placer, el dolor, el miedo y la esperanza se unían en un todo.
Pude ser espectador únicamente de tres de sus producciones: Cenicienta, Onnagata y Alice. Sólo posteriormente vi la representación de Flowers en dvd, aunque evidentemente, no es lo mismo. Considero la experiencia de ver a Lindsay Kemp en plena acción sobre el escenario como un regalo sensorial que difícilmente puedo expresar con palabras. Si Flowers, una obra en la que «lo obsceno y lo abyecto se transforma en bello y sublime, sin dejar de ser obsceno y abyecto», era un «viaje onírico a la destrucción a través de la seducción, el shock, la risa, la poesía y la emoción total», siguiendo libremente la novela de Jean Genet, con su mundo repleto de criminales, prostitutas, ángeles y fantasías sexuales, y en la que deseaba representarse a si mismo, Alice constituye otra vuelta de tuerca a su infancia en un ambiente de represión sexual, reflejada en el personaje de su autor, Lewis Carroll. Kemp, criado sin padre en un lluvioso pueblo británico, y más tarde en varios internados, se sintió bastante identificado con este autor, símbolo para él del hombre reprimido, de educación victoriana y lleno de complejos, que se libera a través de su amor por los niños y su fantasía. Pero incluso el mundo fantástico tiene reglas que escapan a su control y presentan tantos obstáculos para el amor como el mundo real, poblado de personajes demasiado similares. En este universo las mentes de Alicia-Carroll-Kemp se confunden. En el espejo todo aparece al revés, pero el espejo no puede desprenderse del objeto que refleja. En el mito del amor de Carroll por Alicia Liddell se percibe una obsesión recurrente en los trabajos de Lindsay Kemp: la figura del artista solitario, llevado por la fuerza de un amor imposible a crear una realidad mágica en la que este amor se materializa. Esta mezcla de sueño y realidad conduce al sufrimiento o a la locura, pero también a la obra de arte, tras la que el autor está solo. Una soledad en la que acaba igualmente Kemp, como ya hiciera en Flowers, en Duende o en Nijinsky, para así rendir homenaje al artista, a través del cual puede evocar su propio arte, su propia soledad y su propio amor.
Su visión de Cenicienta no es menos siniestra y mágica a la vez. Cenicienta es ambiciosa, sadomasoquista, ansiosa, frívola, mata a su padre a garrotazos, se la pega al príncipe con el capitán de su ejército. El hada madrina es una hechicera más cercana a la magia negra que a las varitas mágicas, las hermanastras son unas auténticas borrachuzas, y el príncipe, calvorota y entrado en años, tirano y malvado, muestra su derecho a ser diferente, por lo que es más rosa que azul. Ésta es la visión del popular cuento de hadas que Lindsay Kemp transforma en opereta gótica. Todo sucede en una isla latinoamericana decimonónica, con ritmos caribeños, una madre negra de Cenicienta y un príncipe dictatorial y negrero. Kemp era consciente de que este cuento siempre consigue que la gente se identifique con la heroína, pero no pudo evitar formularse una pregunta importante: «¿Qué pasaría si esta heroína evolucionara de la esclavitud al despotismo… si la magia que la asiste no es más que la semilla de una aún mayor intriga e injusticia?» Cenicienta es parricida, tiene ansias de poder, está fascinada por el lujo, posee una codicia que la lleva a casarse con un príncipe hedonista, de gustos sexuales que imposibilitan la pareja heterosexual, falso cristiano y sobre todo alejado de los problemas sociales que tienen machacado a su pueblo. La moraleja de Kemp no es otra que la de lanzar un grito contra el poder. Esta inquietante versión de Cenicienta ofrece, según Kemp, un juego cómico y estrafalario de crueldades y víctimas: «Es un sueño poético y esperpéntico. La historia está íntimamente cimentada en una atmósfera de crueldad e intriga de clases y ningún receptor del cuento ignora este hecho por muy joven que sea«.
Pero fue en Onnagata donde Lindsay Kemp quiso hacer un retrato de sí mismo, de su pasado y de su labor como actor, entendido en el antiguo sentido de la palabra, es decir, como un médium entre la obra y el público. Es una recreación ambientada en el teatro kabuki japonés sobre las inquietudes, malestares y alegrías de ser artista. «Onnagata» es el término que designa al actor masculino especializado en los papeles femeninos, y aquí representa el punto focal a través del cual se expresa la identificación del propio Kemp en la intersección masculino-femenino. Dentro de una estructura narrativa sencilla la obra nos lleva desde el nacimiento y la infancia, la vocación por la escena, el amor y su pérdida, y el éxito, hasta el fracaso, la destrucción, la locura, la muerte y la resurrección. «He elegido una ambientación japonesa para contar mi propia vida, mis sueños y desencantos, porque ésta es una cultura y un paisaje en permanente cambio, pero lleno de paz y simplicidad, como mi propia historia». El mimo, la danza y los efectos escénicos, componentes habituales de los montajes de Kemp, sirven en Onnagata para «evocar el espíritu del pasado«, en el que intervienen personajes influyentes de la vida del actor, desde su propia madre hasta la bailarina Isadora Duncan, uno de los mitos que más importancia tuvieron en la vida de Kemp. «Utilizo el quimono como vestimenta en este peculiar autorretrato de la misma manera en que Picasso se autorretrató vestido de arlequín». Aunque no se refirió a que el quimono también representaba un símbolo importante de su infancia. Él «heredó» los que su padre, marinero desaparecido en alta mar, había regalado a su hermana, fallecida antes de que Kemp naciera, Sin duda, toda una declaración de intenciones.
Lindsay Kemp nunca dejó de jugar. Era un artista de difícil clasificación, que siguió la estela de Charles Chaplin y Buster Keaton, añadiéndoles la sofisticación europea y una elegancia que tenía mucho de magia. Por su mirada se escapaba todavía el niño que llevaba dentro y al que no había dejado crecer. Sus sueños infantiles los convirtió en espectáculos, algunos de los cuales permanecen indelebles en la memoria de quienes los vimos y forman parte de las mejores producciones escénicas del siglo XX.
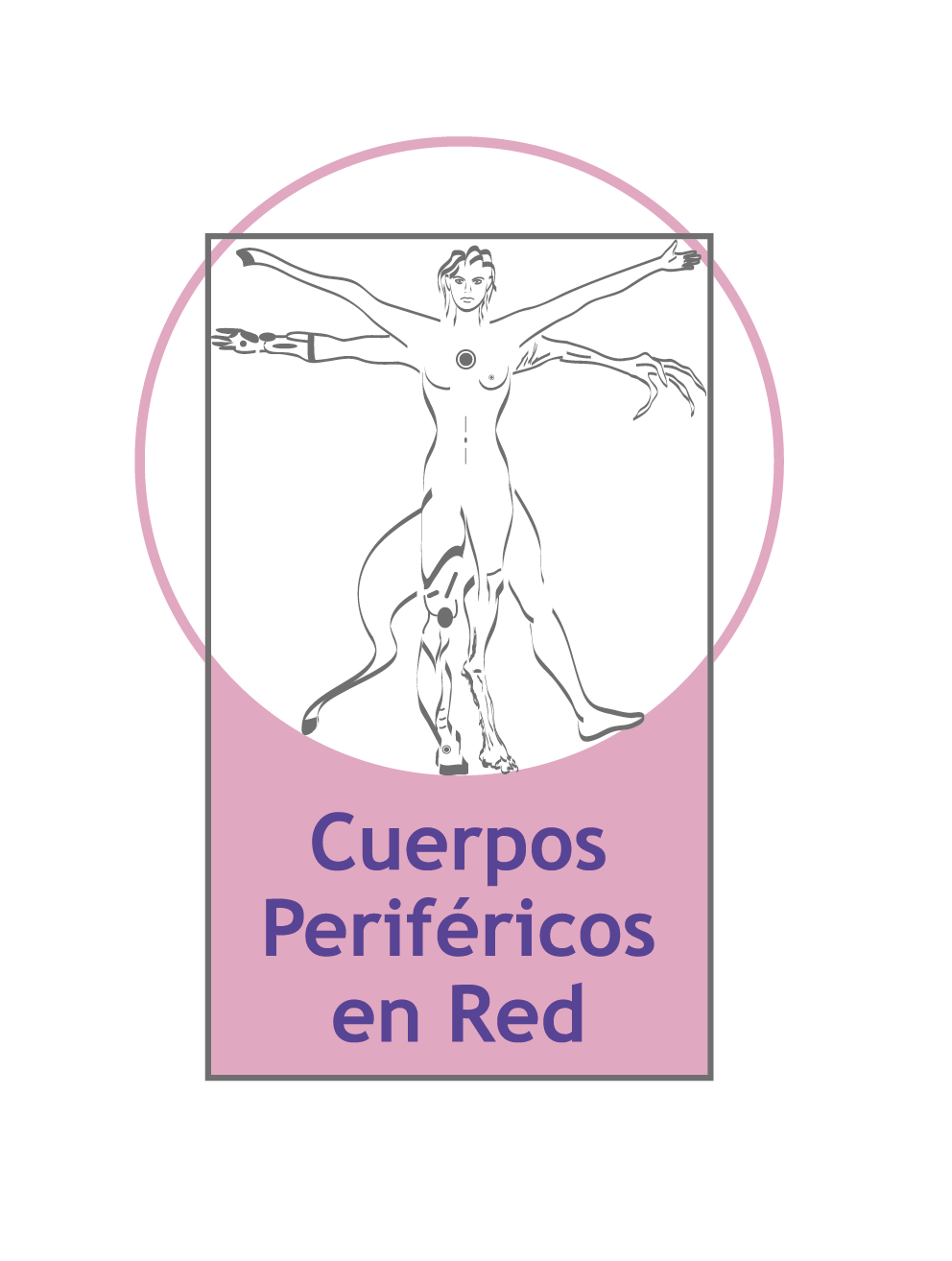
Deja un comentario